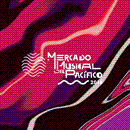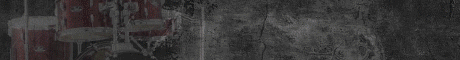Cartagena era una fiesta. Hollywood también. Pero esa noche hicimos caso omiso a las dos. O eso creíamos, los lazos que suele tejer el destino son incalculables y azarosos, y a veces la biografía de un solo hombre resume toda la historia.
El lugar, la antesala de un exclusivo hotel en Bocagrande. El sonido del mar llegaba casi apagado, silencioso, como un testigo al que casi nunca nadie tiene en cuenta. Ese mismo mar que François Truffaut convierte en poesía al final de Los 400 golpes. En el bar de al lado, con el que estábamos comunicados por una pequeña puerta, un televisor encendido presentaba la gala de entrega de los premios Óscar de la Academia. Un grupo de huéspedes seguía la transmisión, copas en mano, celebrando cada vez que un nombre ganador era pronunciado como si de un gol en una final de fútbol se tratara. Nosotros también celebrábamos el cine, a nuestro modo, o más bien, el cine celebraba nuestro encuentro pero no teníamos por qué saberlo.
Esa noche, en las sillas del Dolby Theatre de Los Ángeles, un visitante asiduo de las ceremonias de entrega de los premios más codiciados de la industria del cine, aguarda el veredicto para saber de una vez por todas si Lincoln significará otra estatuilla en su historial. Al final se queda con las ganas y de las doce nominaciones, esta película solamente obtiene los premios al mejor actor y la mejor dirección artística. En 1988 algo similar sucedió. Spielberg no estaba en el cuadro de honor de los nominados al mejor director y El imperio del sol no figuraba como mejor película, pero tenía seis nominaciones en categorías técnicas. En todas ellas tuvo que rendirse ante el poderío de otro imperio, el de El último emperador, la gran película de Bernardo Bertolucci, que esa noche de abril se alzó con los nueve premios a los que fue nominada.
El imperio del sol fue estrenada en diciembre de 1987. Era la primera navidad para un niño que había llegado a este mundo tres días antes de la entrega de los premios Óscar de ese año y que de seguro por esas fechas ya intentaba sus primeros pasos y balbuceaba sus primeras palabras, no las suficientes para pedir al niño Dios, de viva voz, que sus deseos se convirtieran en realidad. Cómo no creer también que los ojos de ese niño empezaban a afinarse para, años después, ver el mundo a través de una cámara. La leyenda permitirá decir algún día que en ese marzo de 1987 ocurrieron tres nacimientos casi simultáneos: el de El imperio del sol, primer fracaso de taquilla de Steven Spielberg como director y productor; el de Christian Bale como actor, y el de un niño de pelo tupido y cachetes sonrosados que diez años más tarde, después de ver Titanic, tomaría la decisión de ser director de cine. La ironía de esta leyenda sitúa el elemento detonante de esta decisión en la segunda película más taquillera de la historia y una de las tres que han conseguido hacerse a once estatuillas.
Pero aún hay más cruces en este tejido inacabable que es el tiempo y las historias de los hombres. En una película de 1977, también dirigida por Steven Spielberg y titulada Encuentros cercanos del tercer tipo (o de la tercera fase, como se le tradujo en España), aparece un personaje de nombre Claude Lacombe, un sabio francés interpretado por François Truffaut, ese otro sabio francés que pasó a la posteridad como un renovador del lenguaje cinematográfico. Cuatro años antes, en 1973, Truffaut dirige La noche americana, cinta ganadora del Óscar a mejor película en habla no inglesa en la ceremonia de 1974, que narra los avatares y vicisitudes de un director durante el rodaje de una película, y que constituye todo un homenaje al oficio de hacer cine.
Y de ese encuentro, que las palabras y las coincidencias me han permitido nombrar como cercano, entre tres tipos que han hecho cine, tres tipos separados en el tiempo y el espacio por las aguas de un mar que todo lo sabe y todo lo calla pero unidos por una labor común, paso a narrar este intento de noche colombiana que, como aquella americana, es el relato de una intromisión a los avatares y tribulaciones de un joven director para llevar a feliz término su ópera prima.
Cartagena esa noche era una fiesta y por todas sus calles se respiraba cine, como suele ocurrir desde 1959, año del nacimiento de su festival, y el mismo año en que François Truffaut presentó Los 400 golpes, esa película que pasará a la historia por enseñarnos que crecer es un proceso difícil pero que a pesar de todos los problemas y todo el dolor sufrido, el mar siempre estará allí esperándonos, imponente. Pareciera como si en ese encuentro cercano con el mar al final de la película del francés, el personaje de Antoine hubiera lanzado una botella con un mensaje encriptado que más de cincuenta años después, recogíamos y tratábamos de descifrar en la antesala de un lujoso hotel cerca al mar, en un nuevo encuentro cercano entre un joven director de cine, tres de sus actores, un compositor musical y diseñador de sonido, una fotógrafa, una directora de arte y un entrevistador.
¿Qué haría usted si a cientos de kilómetros de su hogar y en una pantalla de cine, se encuentra con una historia que se parece a muchas de esas que usted conoció en el barrio en que creció, una historia que le recuerda el colegio donde estudió y a los amigos caídos, que le recuerda los parques de su adolescencia y los enamoramientos ingenuos, que le recuerda que usted también vivió y murió un poco cada vez que quiso alcanzar sus sueños? Bueno, no puedo saber de ninguna forma si algo similar le ocurrió, pero eso fue lo que yo sentí cuando vi por primera vez Estrella del sur, una película conmovedora hasta las lágrimas y cuyo encuentro cercano –literal y metafóricamente, porque esa vez estaba en las primeras filas de la sala de cine– me llevó de nuevo a esos lugares por los que trasegué en mis años juveniles. Por eso quise conocerla desde dentro, saber quiénes estaban detrás. Los designios de Fortuna permitieron que yo compartiera el lugar de trabajo con el diseñador de sonido de esta película y fuera él quien me invitara a verla, primero, y conocer al prestidigitador, después, esa noche frente al mar.
Lo que viene es el relato fragmentado de esa conversación que empezó aquella noche, y que aún no termina, con Gabriel González, el joven director, y tres de las puntas de su estrella, los actores David Trejos, Carolina Galeano y Alejandro Prieto. Con Julieth Restrepo y Biassini Segura, las otras dos puntas, ya llegará la oportunidad de hablar después.
Estrella del sur se empieza a gestar hace unos cinco o seis años en medio de una investigación que Gabriel se encontraba realizando en el colegio donde después rodó la película. Un buen día, hablando con los profesores sobre la relación de ellos con sus estudiantes, escuchó de labios de una profesora algo que le llegó a corazón. Ella le pidió que por favor observara las rejas de las ventanas en ese colegio y se diera cuenta de la manera cómo los muchachos estaban encerrados, como si de una cárcel se tratara. Un encierro que les cortaba todo eso que ellos necesitaban, una educación que les estaba quitando las alas. A partir de ese momento revelador, Gabriel no pudo dejar de pensar en contar una historia que tratara de la libertad, de los sueños truncados y de la lucha incansable para conseguirlos a pesar de todas las dificultades. Por eso vemos que sus personajes quieren conocer el mar, por eso Antonio quiere ser piloto y ayudar a su familia, por eso Mónica quiere ser artista. Ese es el poder transformador del cine, que alguien vea una película y sea capaz de sentirse libre por un momento, sin las amarras y las rejas invisibles de un mundo en el que pareciera que todos debemos responder a unos estándares de belleza, bienestar y aspiraciones. Si una película logra despertar esos deseos de cambiar las cosas, de romper las ataduras de este mundo homogeneizador, entonces habrá cumplido su cometido.
En una de las primeras secuencias, Soraya, la joven profesora que llega al colegio, recibe la advertencia del rector de que no se involucre con los muchachos, que el lugar al que ha llegado es un escenario de no futuro, que allí no hay nada que nadie pueda hacer para salvarlos. El mismo Gabriel confiesa que cuando llegó al colegio por primera vez lo hizo con ese miedo infundado que se encargan de instalar aquellos que encuentran una amenaza en todo lo desconocido, pero poco a poco ese temor a ser robado, atacado o golpeado, se fue disipando gracias al encuentro con un montón de gente bonita con la que era imposible no involucrarse, personas que han visto morir a sus seres cercanos y derramado tantas lágrimas, pero que a pesar del dolor se levantan cada día a luchar.
Acá un paréntesis porque no vayamos a creer que rodar en Ciudad Bolívar fue un camino de rosas. Mucho mejor que no lo haya sido para que así Estrella del sur cobre más valor. Una cosa es perder el miedo y otra es saberse mover en un terreno hostil, agresivo, que no va a dar concesiones, al mejor estilo de un western. No habían pasado muchos días desde el comienzo de la filmación cuando llegó la noticia de que venía un camión lleno de gente armada a robarles todo el equipo. Lo siguiente fue ver cómo los vigilantes los encerraban a él y su tripulación en los salones y se trenzaban a balazos con los bandidos. Después de ese episodio y ante la posibilidad de que todo se fuera al traste, una estrella iluminó el camino: el rodaje contó con la presencia de un batallón del ejército que los custodió celosamente hasta el último día. La decisión de hacer una película como Estrella del sur es, en últimas, el deseo de hacer un homenaje a ese “lugar donde hasta el aire suena distinto” y a todas esas personas bonitas y guerreras que Gabriel conoció.
Para ese cometido no había que contar la historia estereotipada de un profesor redentor que llega de lejos a tratar de arreglar las vidas de sus estudiantes, sino hacer más bien que ese visitante tuviera su propio aprendizaje, que esa parada del viaje se convirtiera también en un momento de iniciación muy fuerte como el que experimentan los demás personajes. Por eso esta película no es Francisco el matemático, ni Mentes peligrosas, ni La sociedad de los poetas muertos. Por eso esta película se acerca más a los 400 golpes o Half Nelson, en esa idea de que todo proceso de aprendizaje es tan duro tanto para el que está al frente en la pizarra como para quienes están sentados frente a él.
Doce versiones del guion fueron necesarias para encontrar ese tono. Un proceso de escritura que empezó con un mamotreto de 180 páginas y se alimentó del aporte de los actores que, uno a uno, fueron entrando al proyecto, de las preguntas y conversaciones entre el director y sus dirigidos para lograr comprender a los personajes y su universo particular. Por supuesto también del año y medio de ensayos antes de rodar el primer plano.
La forma en que los actores se vincularon también es digna de mención. Para David Trejos (Antonio), Carolina Galeano (Mónica) y Alejandro Prieto (Wilson), al comienzo primó el interés profesional. Para los tres, jóvenes actores formados en la academia, fue su primer largometraje. Pero los tres encontraron en sus respectivos papeles desafíos que supieron sortear con creces, retos que por el resultado en pantalla se nota fueron encarados con el corazón, como hacen los verdaderos actores.
David leyó el guion durante dos horas en la casa de Gabriel y vio una historia redonda con la que se identificó de inmediato recordando su adolescencia en un barrio popular de Pereira, pero que implicaba conocer a un personaje que debe tomar decisiones sumamente difíciles en las que termina conmocionando todo su entorno cercano. Cuando David logra comprender sin juzgar las acciones de Antonio, la tarea está hecha y su personaje adquiere la complejidad humana que requería desde el guion. Por eso, los que vemos el drama de Antonio, sabemos de su dolor al tener que asumir un papel doble, comprendemos sus lágrimas cuando está sentado frente a los entrevistadores de la escuela de aviación Jim Graham (nombre tomado del personaje de Christian Bale en El imperio de sol) y lo acompañamos hasta el final con todas sus altas y sus bajas.
Carolina llegó casi de carambola cuando la actriz escogida inicialmente declinó la oferta por otros compromisos y esa idea de crear un personaje y llevarlo hasta el límite fue el insumo más grande para su interpretación. Es bastante curioso que Carolina se muestre como una mujer silenciosa, tímida, que dice apenas lo necesario, pero que a la vez haya sido capaz de encarar su papel con el vigor de una actriz de muchísimos años de experiencia, porque Mónica en la película es alguien que va hasta las últimas consecuencias en todo, que ama con alegría y dolor y que nunca renuncia a sus sueños así se le vaya la vida en ello.
Y nos queda Alejandro, que presentó una pequeña escena en el casting y después se encontró con un personaje del que el público tenía que enamorarse, pero que durante toda la película debía ir pausado y tranquilo hasta su final conmovedor. Imposible no salir identificado con Wilson que parece que no trascendiera mucho durante la película pero que adquiere una estatura soberbia al final. Un personaje transparente y limpio a pesar del fango en el que le tocó crecer. Un personaje para no olvidar, sobre todo porque por ahí en la vida hay muchos como él, íntegros, leales y con un temple duro como roca.
Seguramente muchos hablarán de las virtudes y defectos técnicos de Estrella del sur, y otros tantos se referirán a su forma particular de abordar las crisis de una sociedad enferma donde la violencia es el pan de cada día. Los periodistas de entretenimiento apuntarán sus reflectores a la bella Julieth Restrepo y alabarán sin mayor profundidad las actuaciones de David, Carolina, Alejandro y Biassini. De la trascendencia de esta película en el panorama y la discusión del cine colombiano, solo sabremos con el tiempo. Lo cierto es que tenemos al frente el comienzo de la carrera de un joven director de raza que dará de qué hablar los próximos años y al que seguiremos la pista. Por mi parte, yo solo quise hablar de una película que se me antoja como una de las propuestas más honestas del cine colombiano en los últimos años. Una película que, a pesar de mostrar heridas abiertas, deja ver un corazón que no para de latir. El mismo corazón de todos los que en ella participaron.
Pero no puedo terminar este relato sin la mención a uno de los episodios más hermosos de la corta vida de esta película. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en España, tiene un festival alterno que acontece en la cárcel de esa ciudad, donde los reclusos entregan un premio llamado “La llave de la libertad” a la película que más les gustó. Normalmente, este premio se lo llevan películas de acción o de otro tipo de temáticas con un corte más de entretenimiento. Estrella del sur tuvo su estreno mundial en dicho festival y Gabriel estuvo en la cárcel provincial cuando presentaron su película. Lo primero que hizo fue tratar de entender por qué se hacía este festival en un lugar como ese y llegó a la conclusión de que este es un evento que funciona como un paréntesis en la vida de estas personas que pretende que se sientan tenidas en cuenta. Pero el impacto más certero lo recibió cuando se dio cuenta de que algunas de las personas presentes en la sala estaban llorando mientras pasaban la escena de la fiesta al final de la película. En el conversatorio, luego de la proyección, se levantó un colombiano que, palabras más, palabras menos, dijo que esa película contaba la historia de su adolescencia, algo que replicaron muchos más de los que estaban ahí, sobre todo latinoamericanos, españoles y lamentablemente muchos colombianos. Los reclusos le agradecieron por la película, por retratar esa realidad que a pesar de ser muy local funcionaba en otras latitudes, le agradecieron por ayudarlos a sentirse vivos de nuevo y representados en esa ficción que acababan de presenciar.
Estrella del sur se llevó finalmente la llave de la libertad, pero más allá de recibir un premio en el primer festival en que se presentaba, lo verdaderamente significativo para Gabriel fue la certeza de que hacer cine tiene un sentido social, estético y humano, que una película puede representar la voz de muchos que han tenido que vivir y morir en silencio. Allí, frente a ese público, Gabriel constató una vez más que la existencia es una lucha diaria en la que toda decisión que se toma es un riesgo pero también una oportunidad de crecer. Como él, que con esta película que gestó, vivió y murió un poco.
Por Daniel Bonilla @Seppukultura