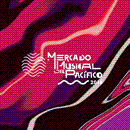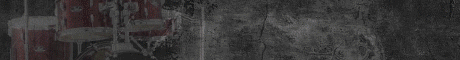53 años, más de medio siglo de historia, para un festival de cine que se precia de ser el más antiguo de América Latina. La bella Cartagena, una vez más, se vistió con sus mejores galas para recibir a propios y extraños a esta gran fiesta donde el séptimo arte es el protagonista. Siete días donde la ciudad respiró cine con proyecciones a aire libre, en salas y en los barrios. Ruedas de negocios, clases magistrales de los invitados de honor, conferencias de prensa, flashes de cámaras fotográficas que se disparaban por doquier. Reconocidas figuras del cine mundial hicieron presencia en Cartagena como los grandes Harvey Keitel, Aaron Eckhart y Paul Schrader, cuyos nombres hablan por sí solos, pero también una gran masa de directores, actores, productores, fotógrafos, sonidistas, directores de arte y críticos, confundidos entre la multitud, pero cuyo trabajo no es menos importante aunque a veces los ojos del grueso del público no estén volcados sobre ellos.
Hasta acá, nada nuevo, todo esto ya se ha dicho y se seguirá diciendo mientras se hable del festival. Incluso, cambien los nombres y puede aplicar casi para cualquier festival de cine del mundo o algún tipo de congregación cultural similar. Paso entonces a la particularidad, a aquello que capturó mi atención o que, por las dinámicas propias del festival, me tuvieron unas veces como testigo, otras como un espectador cualquiera y otras como periodista. En últimas, estas tres facetas se confunden sin que pueda decidir cuál de ellas impera. Por supuesto, y me disculpo por ello, no puedo evitar la primera persona, pero este es el relato de una experiencia particular. Puede que riña con el periodismo convencional, que a veces peca en su pretensión de universalidad y en su afán de transmitir la noticia lo más rápido posible, descuida las pequeñas historias que se tejen en torno a cualquier evento. Esta pequeña bitácora es eso, un poco relato de viaje y otro tanto la limitada visión de un espectador más, ausente de los protocolos y el glamur de la alfombra roja.
Llegué a Cartagena la noche del 20 de febrero y me hospedé en un modesto pero confortable hotel frente al mar –la felicidad–. La precisión se hace necesaria porque este viaje se asemejaba desde su inicio a una película de bajo presupuesto donde hay que reducir los costos de producción. Una experiencia casi de guerrilla, entendida no a la usanza colombiana para no meterme en problemas, sino como esas iniciativas que logran mucho por muy poco y que alrededor del mundo se han consolidado como una forma válida de producción en cualquier ámbito. Periodismo de guerrilla, entonces, que tuvo su primer asomo de vientos favorables cuando en la planilla del hotel alcanzo a divisar el nombre de Luis Ospina y la esperanza de poder conversar con él en algún momento. Nunca ocurrió, incluso me topé con él en la plaza de comidas de un centro comercial, un par de días después, pero desistí de la idea de abordarlo después de que un fan con pinta de hipster interrumpió su almuerzo para pedirle una foto. Él accedió amablemente, y aunque la oportunidad estaba allí al alcance de la mano, preferí dejarlo en paz, a solas con su platillo, más con la idea de que nada de lo que me dijera sería diferente a lo que suele decir a los medios, y por supuesto, porque una charla más extensa y fructífera, no podría tener lugar allí.
A la mañana del segundo día de estancia, primero de festival, la prisa fue por salir a recorrer la ciudad antigua y encontrar el sitio de entrega de las acreditaciones. Todo en orden. Calor infernal, sudor a chorros, pero sobre el cuello ya estaba lista la tarjetita multi-pase que me ‘autorizaba’ para cubrir el festival y me daba prioridad en el ingreso a salas. Mi acompañante, directora de arte de unos de los cortometrajes en competencia dentro de la categoría de nuevos talentos, sufrió un poco más. Con ella, debimos caminar por entre las calles de la amurallada hasta dar con el lugar donde se entregaban otro tipo de acreditaciones. Algo de fila hubo que hacer y por un supuesto retraso en las impresiones de los últimos plásticos, la de ella solo llevó su nombre y prescindió de su fotografía. Allí empezaron a aparecer caras conocidas, colegas de otros medios, amigos de vida y de trabajo, y las conversaciones típicas de un festival no se hicieron esperar. Una cerveza a medio día en la plaza Fernández Madrid sirvió para paliar el rayo de sol, mientras un viajero peruano nos cantaba, armado con unos bongoes, el Chan chan, esa inmortal pieza de la música cubana y El cantante, del gran Héctor Lavoe.
A la noche, la gran gala de inauguración del festival en la plaza de la Aduana y la promesa de una velada espectacular con el estreno mundial de Roa, la tercera película del director caleño Andrés Baiz. Después del desfile por la alfombra roja y los saludos protocolarios de Salvo Basile; Mónica Wagenberg, directora de festival, y el presidente Juan Manuel Santos, cuyo discurso estuvo plagado de referencias al cine y autopropaganda de su gobierno, vino la proyección. Roa resultó ser una película muy cuidada técnicamente y con la recreación de una Bogotá soñada y coherente con la visión de su director, entretenida por momentos y dramática en otros, pero considero que quedó debiendo intensidad dada la envergadura y los alcances de la historia que nos presentaba. Al final, quedó la sensación de un guion correctamente elaborado pero al que le faltó más poder en las actuaciones, sobre todo la de Mauricio Puentes en el papel principal de Juan Roa Sierra, el supuesto asesino de Jorge Eliécer Gaitán. Tal vez fue su rostro bonachón y cándido el que anuló la posibilidad de los matices que este papel requería y en el aire quedó la idea de una película que pretendía seguir los pasos de Satanás, primera película de Baiz, esta sí una pieza memorable por todo lo que el actor Damián Alcázar logró transmitir en su interpretación de Eliseo (Campo Elías Delgado). Mientras Satanás deja conmocionado al espectador, Roa no deja de ser una película más, una buena película eso sí, pero que pudo haber dado más de lo que dio. El final es exquisito, incluso majestuoso, pero no dejo de pensar en lo que dice el personaje de Robert McKee (ya sabemos quién es McKee) en Adaptation, la película dirigida por Spike Jonze, en donde afirma que si una película cojea hay que darle al público un gran final para salvarla.
La siguiente parada en el festival, después de una parranda vallenata en la muralla la noche anterior, fue en la conferencia de prensa del actor estadounidense Harvey Keitel, el gran Winston Wolf en Pulp Fiction y Mr. White en Reservoir Dogs. Gran tipo, profesional por donde se le mire, dueño de un carisma y una presencia únicos. Es cierto que este tipo de eventos tienden a ser aburridos porque terminan siendo increíblemente parecidos a todas las conferencias de prensa de los famosos, los asistentes hacen las mismas preguntas, hay una que otra intervención graciosa y aparecen los infaltables eruditos que más que pretender una respuesta a una inquietud personal buscan descrestar a los demás con preguntas que nadie más podría hacer. Ya lo decía alguien por ahí, quien formula una pregunta generalmente ya tiene la respuesta y esa es su manera particular de mostrarse frente a los demás, a veces con soberbia, falsa modestia o erudición excesiva. No importa, cada quien se la goza como quiere y solamente escuchar y ver a Keitel fue uno de esos episodios dignos de recordar.
Esa noche, la primera sorpresa cinematográfica del festival. Anina, una coproducción colombo-uruguaya, que a la postre se llevó el India Catalina en la sección “Colombia al 100 %”, aunque, hay que decirlo, esta no es propiamente una película que yo llamaría “colombiana”, su director es el uruguayo Alfredo Soderguit y es hablada con acento porteño. De cualquier forma, Anina es una pequeña joya animada a la que seguro le irá muy bien en taquilla, no solo por lo impecable de su factura sino porque es una historia dirigida a un público infantil que los grandes podrán disfrutar a sus anchas. Habla de los aprendizajes infantiles, de los castigos y los premios, de la familia, del colegio, de la fantasía desbordada de una niña de diez años marcada porque su nombre, Anina Yatay Salas, procede de la obsesión de su padre por los palíndromos y los juegos de palabras. Aunque algunos de los sueños de Anina sean barrocos y terroríficos, lo cierto es que esta película deja en el aire el sabor de una historia muy bien contada con las altas y bajas de un personaje entrañable.
El siguiente fue el día de los contrastes. A la tarde entré a ver Estrella del sur, ópera prima del joven director colombiano Gabriel González Rodríguez quien también la escribió y produjo. He de reconocer que ya había visto el tráiler de esta película un par de meses atrás y que no me despertó mayor interés, pero asistí por la invitación de un amigo que compuso la música e hizo el diseño de sonido. Para mí fue la sorpresa del festival. Una película que no da concesiones, durísima y tierna a la vez, como suele ser la realidad. Sobre Estrella del sur aún tengo mucho para decir y será motivo de un despliegue mayor pronto, así que por ahora, solo recomiendo que estén pendientes para cuando esté en salas y no dejen de verla. Es una película honesta y que desde ya deja vislumbrar a un director del que no pocos hablarán. A segunda hora fue el turno para Meteora, una película dirigida por Spiros Stathoulopoulos, colombiano de ascendencia griega, del que ya tenía noticia por PVC-1, película de 2007 que brilló en varios festivales europeos por narrar en un solo plano secuencia la conocida historia del collar-bomba, tristemente célebre en nuestro país. Aunque vi Meteora de principio a fin, debo decir que no pude con ella, es una película impecablemente construida pero su lentitud me excluyó de tajo. Siento que es de esas piezas dirigidas a un público demasiado especializado que pretende, más que llegar a un gran público, recorrer festivales y dotar a su director de un nombre reconocido para la crítica. Es un artefacto cerrado que narra la particular relación amorosa y prohibida entre una monja y un cura en un ambiente bucólico y de monasterios enclavados en una montaña al mejor estilo de un tríptico bizantino, cuenta con fragmentos animados, eso sí, de excesiva belleza, pero que no impidieron que cabeceara un poco de vez en cuando. Los críticos y más de un cinéfilo snob la amarán con locura.
El domingo hubo mala suerte. Las salas estuvieron abarrotadas y los encargados de la logística anunciaron que para hacerse a alguna boleta había que esperar casi tres horas, así se tuviera acreditación. Punto negro para la organización del festival que no logró hacer eficiente la entrega de las boletas el ingreso a las salas teniendo en cuenta que el domingo es un día de asistencia masiva pero a favor que la gente se volcó en bloque para apreciar la oferta cinematográfica gratuita. Lo importante es que de seguro allí habrá un aprendizaje para posteriores ediciones del festival. Por impaciente y no querer soportar las largas filas y el tiempo de espera, preferí entonces caminar por las calles del Centro Histórico un rato y luego parar en un pintoresco restaurante en el que un colega me expuso algo del proyecto con el que pretende ingresar a una universidad de Estados Unidos a estudiar una maestría en dirección. Lo mejor vino entrada la noche, en el lobby de uno de los grandes hoteles de Bocagrande pude conversar con el director y algunos de los actores de Estrella del sur. Una charla de casi una hora cuyo telón de fondo fue la ceremonia de entrega de los premios Oscar de la Academia y de cuyos pormenores no me ocuparé en este espacio porque espero publicar un artículo a propósito próximamente.
Penúltimo día en Cartagena y dos películas magníficas. Por un lado Blancanieves, gran triunfadora en los pasados premios Goya en España, que presenta una visión muy particular de su director, Pablo Berger, del popular cuento infantil. Muchos ya tendrán la oportunidad de apreciar directamente en salas todo aquello que se ha dicho a favor de esta película, yo por lo pronto apuntaré que el gran valor de Blancanieves es haber construido una versión sólida, repleta de homenajes al cine de todos los tiempos y, sobre todo, que incorpora una nueva mitología, por demás oscura y con tintes de pesadilla, de un relato que por mucho tiempo estuvo monopolizado por la visión de mundo de Disney. Otro ejemplo de la emancipación de otras cinematografías frente al imperio de Hollywood.
A segunda hora, producto de un afortunado azar, Requiem NN, documental dirigido por el fotógrafo colombiano Juan Manuel Echavarría sobre la adopción de los muertos que han bajado durante décadas por el río Magdalena por parte de la comunidad de Puerto Berrío que ha consolidado una suerte de religiosidad popular alrededor del culto a las ánimas. Sorprendente, con imágenes de intangible belleza y fragmentos carnavalescos al mejor estilo de los cuentos medievales. Puerto Berrío, un pueblo de los muchos en Colombia, que ha incorporado a su particular sistema de ritos una familiaridad con la muerte para carnavalizar y eufemizar, al decir del antropólogo Gilbert Durand, los efectos traumáticos que la violencia implacable ha dejado en varias generaciones de colombianos.
Lo último, antes de regresar a Bogotá, fue la presentación de algunos de los cortos de la sección de nuevos talentos en la que tuvieron presencia dos equipos de producción conformados por varios de los amigos con los que compartí en La Heroica. La gala de cierre no me tocó en suerte, los compromisos en la capital impidieron que me quedara hasta ese día. De los ganadores y los perdedores ya todo el mundo sabe o sabrá. Yo me quedo en cambio con la nostalgia y las ganas de regresar el próximo año, con las imágenes de la plaza de la Proclamación repleta de personas que conocieron a Vittorio de Sicca por primera vez y que seguramente dejaron escapar alguna lágrima con la belleza de las imágenes del genial director italiano, me quedo con las ganas de hablar de 7 cajas, Tabú, No y las Bestias del sur salvaje, con la estampa de una luna llena iluminando el mar de Cartagena, me quedo con el calor y la amabilidad de la gente del Caribe, con el grupo de champeta hip-hop que ronda las calles de centro histórico y que recibe monedas a cambio de una improvisación. Me quedo con las sonrisas de los que una y otra vez celebran el cine porque, como ya lo dijo alguien por ahí, es mejor que la vida, o más bien, es la vida misma pero sin las partes aburridas.
Por: Daniel Bonilla - Twitter @Seppukultura - https://www.facebook.com/daniel.bonilla.104418