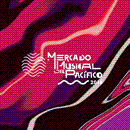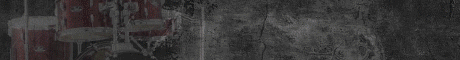Por Daniel Bonilla - @Seppukultura
Ilustración por Iván Villamil
Gabriel García Márquez fue querido por muchos, por casi todos, por lectores desprevenidos o académicos, por lectores oportunistas y esnobs; fue querido por los poderosos del mundo y al momento de su muerte, ese fervor expandido se tradujo en no pocos homenajes a cual más intentando ser original o más vistoso que los otros.
Y siendo coherentes con las palabras que alguna vez profirió, la obra literaria de García Márquez puede considerarse, según desde donde se le mire, como un acto de amor inconmensurable para una nación carente de mitologías, porque en un afán por redefinirla, Gabo supo construir, a la manera de un demiurgo o de un Dios más justo del que tenemos, una idea de país rebosante de fantasía que sirviera de soporte frente a tanto dolor y sufrimiento que han atravesado nuestra historia.
Pero también fue un acto de amor para consigo mismo. Y en este, como en todo acto de amor, sabemos, hay una cuota de rebeldía y soberbia al mismo tiempo. Rebeldía porque ese Gabo que se quiso tanto encontró que para él la realidad circundante no era suficiente y su deber consistía en construir una mejor, más coherente, más rica en posibilidades; y soberbia porque a través de ese acto, Gabo se asumió como un hombre superior a sus miserias y más grande que el mundo que lo rodeaba.
La sonada frase de Gabriel García Márquez en la que afirmaba que escribía para que sus amigos lo quisieran más pone de presente que, a través de su escritura y su obra, no solo estaba lanzando un pedido a sus más cercanos e íntimos colegas, sino que también, en la respuesta fervorosa y cariñosa de todos ellos, él mismo podía encontrar la confirmación de su exacerbado amor por su propia persona. Él mismo se quiso cada día un poco más cuando ese amor proveniente de los otros le empezó a llegar, ya no solo de los amigos de correrías sino desde todos los rincones del orbe.
Ese es uno de los trucos más notorios de la vida pública de Gabriel García Márquez, haber logrado, con una destreza de prestidigitador, que para él no existiese nada más que admiración. Pero a diferencia de muchos, hay algo que salva a Gabo. Esa mencionada admiración, más que merecida, no obedeció nunca al emprendimiento laborioso de un asesor de imagen o de un buen mánager. No fue construida artificialmente por los medios de comunicación o la publicidad. La diferencia entre Gabo y la farándula literaria y artística radica en que este se encargó todos los días de su vida, con la paciencia de un alfarero, de labrar una obra sólida, impecable, fecunda en matices, mientras que muchos otros se han quedado solamente en el ejercicio narcisista de la fama –construir una imagen para ser queridos y admirados por un público–, en el posar frente a las cámaras y firmar autógrafos, sin que detrás de ello exista una obra lo suficientemente potente que les sobreviva.
Hay en la fama una necesidad por el aquí y el ahora del reconocimiento público. Y esa es la diferencia con los clásicos. Gabriel García Márquez es ya un clásico y un mito. Logró la inmediatez de la fama y el reconocimiento en vida pero es mucho más que eso porque no se dirá de él, en un futuro, que fue uno más, sino uno capaz de dejar su nombre estampado en la historia del mundo, y no precisamente como un autor de best sellers traducido en todos los idiomas posibles, sino como uno que supo desde siempre que cada palabra suya estaba destinada a tener la fuerza de un huracán. [VER Dr Mockus, lárguese]
Esa tozudez infranqueable con la que escribió, por ejemplo, una novela como Cien años de soledad, apostando al todo o nada, sin un peso en el bolsillo y encerrado por casi dos años, es aquello que lo aleja de muchos de sus contemporáneos y lo convierte en un bicho raro, en una anomalía de una época en que la fama se construye no desde el trabajo arduo y sí desde las maniobras financieras de los mercaderes de la cultura y el espectáculo para que un capital bien invertido rinda utilidades. Por eso Gabo es quizás uno de los últimos románticos, porque escogió el camino más espinoso –el de la escritura como exploración de lo más íntimo y oscuro para extraer de allí algo luminoso–, justo en un momento de la historia plagado de ofertas facilistas, concursos de cazatalentos y premios literarios amañados.
Y he aquí que aparece el gran problema del uso de la tercera persona que Fernando Vallejo siempre le criticó a García Márquez. Suponer que con ella es posible penetrar el pensamiento de alguien, y saber todo sobre sus acciones, no es otra cosa que entrometerse en la vida íntima de las personas o los personajes. Porque, incluso, a los personajes de la propia invención hay que dejarlos vivir y ni siquiera su creador está capacitado para saberlo todo sobre ellos.
Pretender saberlo todo es la función imaginaria de la tercera persona. La misma que debe usar Dios cuando alguien le pregunta por su creación. Y la que usan los periodistas que aspiran a la objetividad. Pero ellos no son como Dios, ellos no son como Gabo. Así que referirse a él usando la tercera persona es, por un lado, vano y pretencioso porque es creer que podemos llegar hasta lo más íntimo de su ser y conocer toda su verdad, y por el otro, ante la imposibilidad de saberlo todo sobre él, es inventarlo como si fuese un personaje de ficción.
Es así que como no puedo decir mayor cosa cierta sobre Gabo –y aquí acojo la narración en primera persona–, lo trato como un producto de mi invención. En este ejercicio modesto de admiración, ese es el único Gabo que puedo entender, ese es el único que le habla a mi ser más íntimo, el que construyo a la medida de mis necesidades. En buena hora, cada uno de sus millones de lectores supo representarse un Gabo distinto, y por eso no pasó por este mundo solo como un hombre lleno de talento, disciplina y fama, o como amigo de las elites intelectuales y la clase política, sino como un mito. Porque por más que desentierren sus calificaciones cuando estudió en el colegio de Zipaquirá, anuncien una imagen inédita de él o publiquen una novela inacabada; por más de que cada día algún chisme nuevo se sepa, no hay forma de decir que todo ello constituye la verdad irrefutable de ese hombre. Ese faltante siempre presente es lo que nos permite recrearlo e imaginarlo a nuestro acomodo para mantenerlo vivo. Es nuestra forma, ilusoria, de tener algo suyo y darle el lugar que le corresponde en la memoria de los hombres.
Gabriel García Márquez murió un jueves santo. Con los años se olvidará la fecha y la hora exactas para simplemente decir que se fue el mismo día que uno de sus personajes. Con el pasar de las décadas y los siglos será el hijo del telegrafista de Aracataca uno de los pocos que logre sobrevivir más allá de la lisonja y frivolidad de una época que olvidó que los mitos son importantes, pero no los mitos de barro que cada día nos venden empaquetados en envoltura artificial, sino los que, como él, resistirán al vendaval y la tormenta.
Como diría el mismo Gabo con acierto al comienzo de sus memorias: “la vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. Así nosotros también tendremos que decir: “Gabo no es el hombre que pasó por este mundo sino el que cada quien recuerda y cómo lo recuerda para contarlo”. Porque Gabo también nos inventó como sus lectores y por esa razón, ahora que Gabo ya no puede reinventar sus recuerdos, nos corresponde hacerlo a nosotros. Así, él no tendrá más remedio que la inmortalidad.