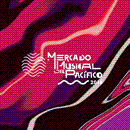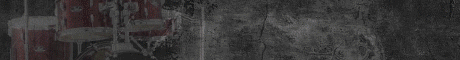Por Jaime Andrés Monsalve B. - @Jamon_Salve
El 25 de febrero de 2014, no todos los saben, constituyó el fin de una era.
Para el lego, la muerte de Paco de Lucía acaso significó la partida de un guitarrista. Uno bueno. El mejor del mundo, tal vez.
Para quien gusta del sonido de las seis cuerdas, ese tal vez es imposible. Está marcado sobre piedra: se fue, lo saben, el más grande, al menos en géneros populares.
Pero para el amante del flamenco, la situación es del todo más dramática, sobrecogedora y, lo peor, real. En el mundo de los sonidos gitanos, la partida de Paco de Lucía constituye un hito histórico de proporciones inimaginables, apenas comparable a la muerte de Gardel en el tango. Básicamente, estamos viviendo un antes y un después, del amparo de su guitarra a la orfandad de su ausencia.
No es idolatría, no es hipérbole. Cada rasgo sonoro en el mundo ha tenido su propia figura cimera, alrededor de la cual giran como satélites sus sosias, sus émulos, sus adláteres y sus discípulos. En este caso, la estrella orbitada por todos ellos se llamaba Francisco Sánchez Gomes (así, con s, como lo ostentaba su madre, Luzia, la Portuguesa). Nacido en una familia sin pretensión de olimpos, le resultó connatural el agarrar una guitarra desde temprano, como lo hicieran su propio padre, don Antonio Sánchez Pecino, y su hermano mayor, Ramón de Algeciras, el único en casa que no hizo distingo artístico en homenaje a su madre sino a su tierra, la estival Algeciras, esa pequeña población que vio el asombro de los habitantes del barrio de La Bajadilla ante el diestro proceder en la guitarra del pequeño Paquito Sánchez. Así se llamaba el niño al grabar por primera vez, a sus 12 años, junto con su hermano Pepe, el cantaor de la casa, aquel par de discos para el sello Hispavox bajo el nombre de Los Chiquitos de Algeciras.
Chiquito era cuando ya estaba grabando, junto a su hermano Ramón y también con Pepe, en sus discos propios. Esa conjunción familiar sólo pudo tener réplica en el tándem con el cantaor José Monge Cruz, Camarón de la Isla. Si Paco se sabía tímido, Camarón era la encarnación de esa palabra. Sólo el escenario podía desatar la tromba. El cantaor de San Fernando, Cádiz, el “Mick Jagger gaditano” como lo bautizó Le Monde luego de sus conciertos en el Teatro Olympia, resultó el complemento perfecto para la virtuosa sonoridad de Paco. Acaso más allá del talento, resultara proverbial un hecho comprobado: que Camarón soñaba con ser guitarrista; y el guitarrista quería ser otro Camarón. Cada uno dio, durante más de 20 años interrumpidos por peleas y polémicas, lo mejor que tenía para dar, solo por no ser inferior.
Una carrera como acompañante del mejor cantaor del siglo fue secundada por su labor solista. Si Camarón decidió romper el molde en 1979 con su trabajo La leyenda del tiempo, la llegada total del hippismo tardío el flamenco, seis años antes De Lucía había roto las barreras de la gitanía hacia el mundo con el trabajo Fuente y caudal, que acercó el lenguaje de la guitarra jonda al público de cualquier latitud. Aquel fue un trabajo digerible, sin los recovecos de lo tradicional y con la mirada de quien sabe que su cultura tiene mucho por ofrecer. Allí, en ese trabajo de 1973, fue incluida Entre dos aguas, celebérrima rumba, parteaguas de todo un género. Un tema cuyo nombre recuerda a su Algeciras, bañada por la inmensidad del Atlántico y la bondad del Mediterráneo.
[VER DIOMEDES DIAZ UN ÍDOLO MUSICAL]
Es que Paco de Lucía nació al lado del mar y necesitó siempre de ese rumor que en tiempos de calma suena a soleares y a la hora de las aguas de leva parece una violenta bulería. Por eso su afán de mantenerse cerca, de buscar vivienda en Cuba y en Cancún y de arriesgarse por la pesca submarina sin importarle un pito arriesgar un dedo.
Poco antes de Paco de Lucía, el flamenco venía de una racha de pérdidas. La primera baja, en pleno año nuevo, fue la del cantaor jerezano Juan Moneo, “El Torta”, un ser inefable y arisco, dueño de una carrera sobresaltada habida cuenta de su gusto por la pendencia y la droga. Lo siguió otro referente, el poeta y flamencólogo Félix Grande, versado como pocos en el arte jondo y autor del enciclopédico Memoria del flamenco. Ambas pérdidas, en especial la de Grande, calaron hondo en un De Lucía que no se bajaba del escenario. Tal vez, quién sabe, podría estar pensando en enfundar la mandolina. Hace 10 años ya estaba haciéndose preguntas como la que le confesó al diario La Vanguardia: “¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí, nervioso, en vez de estar en mi sofá viendo el partido del Depor con mi copita y mi platito de queso? ¡No merezco esto!”
Los servicios fúnebres de Paco de Lucía, como los de Camarón en 1992, cobraron asistencia multitudinaria. Era imposible de otra forma. Paco era de todos y así lo sabían los suyos. “No hay consuelo para los que le queremos y lo conocimos… Pero sabemos que para los que le quieren sin conocerlo, también. Por eso queremos compartir con todos ustedes un abrazo y una lágrima”, fue el generoso y valiente parte que emitió la familia apenas unas horas después de conocerse la noticia de su muerte.
Es uno de los testimonios que confirman la condición de patrimonio que siempre ostentará Paco de Lucía. Queda para siempre el registro de sus discos asombrosos, la posibilidad de haberlo visto en territorio colombiano en diferentes ensambles y el que nos hubiera regalado una canción, Monasterio de sal, en claro homenaje al santuario de Zipaquirá.
Y nos queda también la profunda ausencia, tan sencilla y tan dolorosamente descrita por su discípulo Vicente Amigo: “Ahora tendremos que aprender a vivir sin él”.